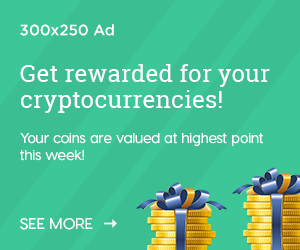Por Catalina Rengifo Botero – JuntasSomosMasMed@gmail.com
Me mira a los ojos, trata con todo su ser de entender que está sucediendo, intenta desde la profundidad de sus herramientas de comprensión ver qué sucede, me mima, me abraza y atina a preguntarme: “¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras?”. Yo, en medio de un mar de lágrimas, solo percibo sentimientos que se mueven, quiero contestarle que me siento sola, que me siento melancólica, no encuentro las palabras, por eso lloro, no identifico el sentimiento. por eso grito y me pierdo en las palabras, no logro identificar qué siento y es por eso, porque no entiendo qué estoy sintiendo, por lo que mi cuerpo se tensa y, en medio de un grito del que después me arrepentiré, digo: “¡No sé, mamá!”.
Ese grito es la materialización de los sentimientos, emociones y experiencias que definen nuestras acciones, pero… ¿Qué pasa cuando no podemos definir nuestras emociones y experiencias? En palabras del filósofo Ludwig Wittgenstein: “Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”, de allí que el no poder articular nuestras emociones nos lleve a sentirnos vencidos, nos invada la rabia, la tristeza, la melancolía, nos lleve a sentirnos ajenos a la sociedad, no logremos construir puentes de conexión con quienes nos rodean y nos adentramos en estados de ansiedad y depresión. El lenguaje es nuestra puerta al mundo; si no podemos identificar lo que sentimos, si se dificulta darles nombre a nuestras emociones y experiencias, limitamos nuestro mundo. Confundimos soledad con rabia, ira con hambre, tristeza con dolor, frío con melancolía. Es por ello por lo que terminamos gritando en medio de un pasillo de mercado como un niño de seis años.